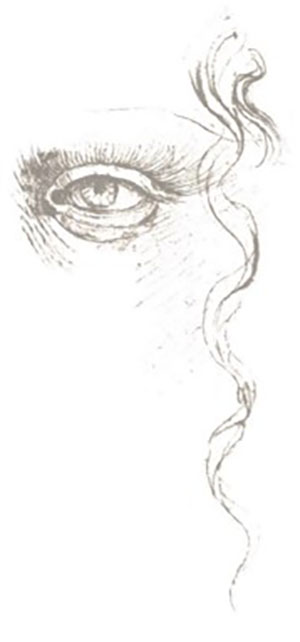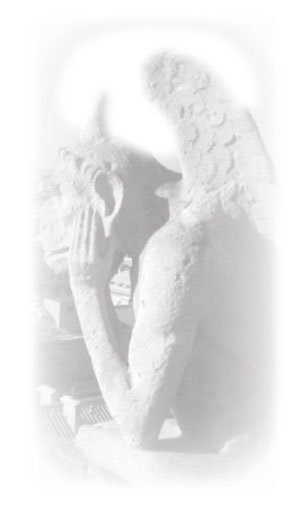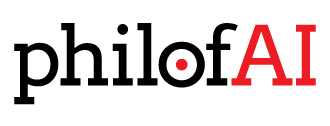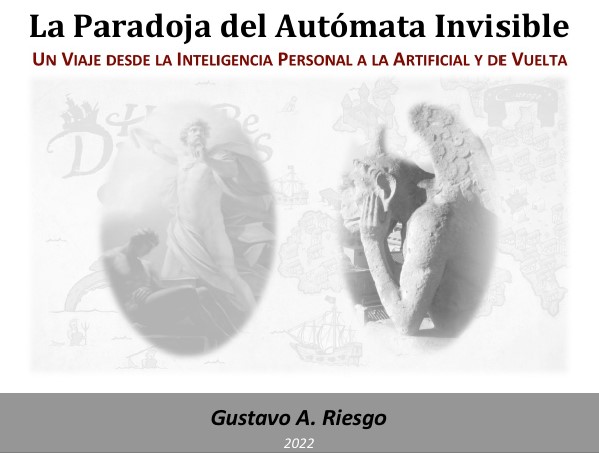Autómata viene del latín automăta y a su vez, este proviene del griego αὐτόματος, que describe algo “con movimiento propio” similar a lo espontáneo. Según el Diccionario de la RAE es una máquina que imita la figura y los movimientos de un ser animado. No ha de extrañar que la antigüedad de estos términos concurra con la existencia de los dispositivos a los que refiere.
Tanto en oriente cuanto en occidente, es abundante la historia de los mecanismos de imitación de animales, hombres y también, dioses. En un principio, más mezcla de rústicos y aspiracionales, como los detallados por Herón de Alejandría en su tratado sobre autómatas, fueron haciéndose más sofisticados con el correr del tiempo hasta llegar a los escritores y dibujantes de Jaquet-Droz en el s.XVIII. Tampoco debe pasarse por alto algún engaño como el famoso Turco, jugador de ajedrez con un operador humano oculto bajo un complejo mecanismo. Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, advierte la tercera ley de Clarke desde hace más de medio siglo, pero más allá de la proyección futurista, la pregunta que cabe hacerse es: para cuántos espectadores, testigos de los autómatas antiguos -como las cabezas parlantes medievales-, se hacían estos indistinguibles de lo mágico?
En la actualidad existen límites dinámicos -y a veces borrosos- entre algunas disciplinas como las Neurociencias, la Filosofía de la Mente y las Ciencias Cognitivas. Las unas más apoyadas en la exploración fisiológica y las otras en la fenomenología o la psicología experimental. En cualquiera de los casos, se han logrado grandes avances en el mapeo cerebral y en la físico-química del funcionamiento neuronal, así como los mecanismos neuro-psíquicos asociados al comportamiento. Sin embargo, actualmente, ni por separado ni en conjunto pueden estas disciplinas elaborar algo más avanzado que modelos hipotéticos de lo que sería en sí la mente o la consciencia en su realidad última. Materialismos conexionistas, emergentismos y dualismos no cartesianos disputan una primacía con otras corrientes vigentes de interpretación de los hechos parciales que se verifican acerca de los procesos del conocimiento que desembocan en la capacidad humana denominada inteligencia. Se suman a esta discusión cuestiones no menores como el papel de la imaginación y el sentido común además de los aspectos fundacionales del lenguaje, la abstracción y su relación con agregados racionales como la verdad, el bien y la belleza. Adicionalmente, más allá de congeniar en alguna definición de alto nivel sobre la inteligencia como un working-title provisorio, la misma se decodifica de forma diferente en un entorno influido por escuelas analíticas y su Epistemología, como teoría del conocimiento y las creencias, que en la hermenéutica de una tradición continental con una Filosofía de la Ciencia en cuya raíz se hallan gnoseologías de base metafísica.
La disciplina computacional de la Inteligencia Artificial (IA) aporta sus propios debates internos y cruces con especialistas de las ciencias mencionadas y otros campos del saber. Por una parte, no existe un consenso unánime sobre una definición profunda de IA. Tampoco si su objetivo es replicar procesos cognitivos o sólo resultados de la inteligencia personal y si como criterio de éxito, basta con obtener similares performances -o aún mejores- que los humanos. Al mismo tiempo, el alcance de los agentes de IA, si responden a una superespecialización en la que la potencia de cálculo ya de por si los coloca por encima de una escala humana en operaciones formales o si respecto de problemáticas básicas de una inteligencia general, no califican ni por sobre un infante de tres años. A modo de comparación, el mecanismo biónico que emula y amplifica la fuerza muscular -llámese grúa o sus derivados- resulta simple de ejecutar, pero aún más sencillo de explicar en base a la claridad conceptual que se tiene sobre la dinámica y la biofísica del movimiento. En lo que hace a la IA como extensión de la racionalidad humana, independientemente de las técnicas amparadas por una teoría operativa de esta tecnología, la elaboración de una teoría substantiva dentro de una matriz de pensamiento analítico, que debe recurrir a elementos meta-IA como los de las ciencias cognitivas, se encuentra con grises varios de indefinición conceptual.
En este contexto, es llamativo cómo se produce un doble movimiento en el marco de referencia teórico del tema. Por una parte, en el abordaje de la inteligencia personal, una tendencia a la reducción del individuo lo mental y esto a lo específico de la fisionlogía cerebral como explicación última de la racionalidad. Por otra, -en sentido curiosamente contrario- en el desarrollo de la inteligencia artificial, una mayoritaria amplificación de la IA como caja negra de profundos procesos cada vez más incognoscibles por su complejidad. En la práctica, nunca mejor aplicadas las palabras de Ryle: ghost-in-the-machine.
En la historia de los autómatas, bastaba apenas asomarse al reverso o ver el mecanismo de relojería en su interior para comprender que la ilusión no era magia. Sin embargo, es posible que en la virtualidad digital contemporánea, el desplazamiento epistémico y las atribuciones de mente y agencia a las IA hayan conseguido una suspensión de la incredulidad tal que transforman en algo obvio la idea de que el autómata es invisible.